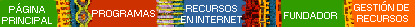PRIMER MÓDULO: LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El derecho y la participación ciudadana

CONFERENCIA INTRODUCTORIA
CONFERENCIA INTRODUCTORIA

El derecho y la participación ciudadana

Dr. Rafael González Ballar
Abogado costarricense
Es imposible afirmar que para realidades diferentes no podemos
dar una receta aplicable. Es decir, que a cada comunidad le corresponde
analizar sus prioridades en el nivel normativo, valorativo y en
la realidad misma en que se ejecutará. Sin embargo, en esta
sección con algún ejemplo práctico nos vamos a permitir
dar alguna explicación sobre qué priorizar. Tanto
desde la práctica misma, con ejemplos que ya nuestra realidad
ha visto evolucionar, y nos dan algunas pautas importantes.
Es necesario dar a conocer al menos 2 ejemplos que reporta el
Banco Mundial y el BID y del cual incluso el primer caso recibió
varios premios internacionales:
En todos estos casos, y otros semejantes ha habido una real transferencia
de poder de decisión a la comunidad. Ello los diferencia
de las frecuentes "simulaciones" de participación
en donde se promete a la comunidad dejarla participar pero ello
se limita a declaraciones y aspectos secundarios provocando fuertes
efectos de "frustración".
El entorno geográfico del Refugio Nacional de Vida Silvestre
Gandoca-Manzanillo se ubica en la pequeña y estratégica
porción del país situada al extremo sur-este de la
vertiente Atlántica. El Refugio ocupa alrededor de un 70%
del Caribe Sur. El 30% restante lo ocupan las comunidades vecinas
de Cocles Sur, Puerto Viejo y Playa Negra.
Las regiones costeras de Talamanca se encuentran pobladas desde
hace siglos por los antecesores de los actuales grupos Bribrí
y Cabécar. Santiago de Talamanca, fundado en 1605 por
el capitán Diego de Sojo y Peñaranda, fue el primer
asentamiento de la conquista española. Este poblado se
ubicó cerca de a confluencia de los ríos Larí,
Coén, Urén y Telire con el Sixaola, lo cual brindaba
excelentes posibilidades para establecer un puerto tierra adentro
A principio del siglo pasado, los primeros colonizadores afrocaribeños
procedentes de zonas costeras nicarag¸enses y panameñas
se afincan en esas costas y fundan la mayoría de los poblados
hoy conocidos: Old Harbor, Cocles River, Little Bay, Grape Point,
Manzanillo, Monkey Point, etc. No es sino hasta avanzado el presente
siglo, que comienza a poblarse la zona con mayor intensidad, debido
a grandes actividades empresariales en las zonas aledañas
(bananeras, exploraciones de carbón y petróleo, etc.)
que llevan al Caribe Sur otros grupos (nacionales, panameños,
asiáticos, europeos, norteamericanos) y al surgir las carreteras,
caminos, poblados y servicios públicos y privados (Coceyma, S.A.
1990). Diagnóstico del Sistema Ecológico: Puerto
Viejo-Manzanillo. Costa Rica).
Más recientemente, en las dos últimas décadas, se
produce la última oleada, cuando factores como: a) la pérdida
de la tradicional y artesanal actividad cacaotera, fruto del derrumbe
internacional de los precios y de la llegada de una plaga económicamente
incontrolable; b) la mejora y apertura de nuevas vías de
comunicación y; e) el desarrollo general de la actividad
turística nacional, descubre esta comunidad y la hacen
atractiva para costarricenses del interior y para extranjeros
(norteamericanos y centroeuropeos), muchos de los cuales adquieren
terrenos e invierten en instalaciones de recreo o comerciales.
Es en este contexto de una gran diversidad poblacional, donde
lo plural es la regla, que se ha configurado una estructura en
la cual las diferencias culturales son la tónica de la vida
cotidiana y uno más de sus grandes atractivos.
Antes de 1978 el área fundamentaba su economía en
la recolección de cacao y en algunos cultivos de autoconsumo.
La pesca y la caza eran actividades complementarias menores.
A partir de ese año la principal actividad cacaotera se
ve afectada severamente por la aparición de la Monilia (Moniliophora
roreri), que junto con el coincidente derrumbe de los precios
internacionales del producto, hacen desaparecer prácticamente
la actividad y provocan el abandono de los cacaotales. Se intenta,
como actividades alternativas acentuar la recolección del
coco de las poblaciones naturales costeras y de algunas pocas
plantaciones organizadas, pero tal actividad no pasa de ser de
carácter marginal. También se pretende consolidar
el sector de pesca tradicional de autoconsumo, hacia una actividad
comercial productiva, pero tal esfuerzo resulta efímero
ante la llegada de los comerciantes de pescado del Pacífico,
que ofrecen el producto a más bajo precio y con mayor variedad
y constancia. La captura de langosta es una excepción a
lo anterior, que da sustento a numerosos jóvenes y cuentapropias
del litoral, aunque sin llegar a ser una actividad económica
organizada y de gran impacto en la zona.
Un complejo panorama multicausal aparecido alrededor de los años
del derrumbe de la actividad cacaotera, marcan definitivamente
el cambio de modelo de las actividades productivas de la zona.
En 1976 una bien intencionada, pero totalmente equivocada intervención
gubernamental, despoja de su legítima y ancestral propiedad
a varios cientos de propietarios de Puerto Viejo y Cocles, al
emitirse el Decreto Nú 6036-G que ampliaba los límites
de la Reserva Indígena de Kékoldi hasta la costa,
la mayoría de estos terrenos constituían la zona
cacaotera tradicional afrocaribeña (La Gaceta Nú 121 del
25 de junio de 1976).
En 1985, de nuevo el Estado comete otro grave error, resultante
de la declaratoria del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo
(Decreto Nú 16614-MAG). En este caso, el sano deseo de proteger
los recursos de una zona tan rica, llevó a los promotores
a plantearla engañosamente a la comunidad. Aun hoy día
los líderes y las personas más respetables de la comunidad
sostienen que ellos dieron su aceptación a lo que creían
un plan para el mejoramiento y modernización de sus comunidades.
Dentro de los muchos errores que las administraciones del Refugio
sumaron, durante 10 años, a los ya graves del inicio (coerción,
amenaza, corrupción, abandono, etc.), destaca la falta de
voluntad de aclarar a los vecinos que tal declaratoria no implicaba
la usurpación por parte del Estado de las propiedades afectadas
por el Refugio, idea que aun hoy día subsiste en muchos
propietarios lugareños.
Se señala la relación entre ambos actos administrativos
irregulares, porque sin lugar a dudas han sido los factores desencadenantes
más importantes de uno de los deterioros más graves
del lugar, el de la ecología humana. En efecto, ambas
acciones indujeron a los pobladores locales a vender muchas de
sus tierras, ante la incertidumbre y el temor de un Estado que,
en un caso (la ampliación de la Reserva Indígena)
les había quitado sus tierras y en el otro, amenazaba con
hacerlo a corto plazo (la declaratoria del Refugio), como había
ocurrido recientemente en la vecina Cahuita con la declaratoria
de un Parque Nacional que no había indemnizado a sus propietarios,
hecho que para su nivel de comprensión y de información,
no tenía ninguna diferencia con el suyo.
El tercer factor interrelacionado está constituido por la
apertura de la zona a los visitantes nacionales y extranjeros,
alrededor de 1984, muchos de los cuales aprovechan esa oferta
de bellas tierras, que para los locales también eran bellas,
pero improductivas, limitadas y amenazadas.
En este muy reciente escenario de cambio es que se insertan:
la aun más reciente reflexión de las comunidades sobre
su futuro, los grandes avances de la organización ciudadana,
el cambio de actitud del Estado para corregir los viejos errores
y evitar nuevas equivocaciones, el gran avance que significa la
planificación del Refugio, el cambio en la administración
del mismo con una amplia participación de la sociedad civil
y las metas y objetivos que plantea el presente Proyecto.
En el presente caso existen dos situaciones importantes que permitieron
que la población y el proyecto hayan llegado hasta donde
lo han querido ellos mismos. La autorregulacion y la descentralización
administrativa que se está dando en nuestro país por
medio del SINAC.
La primera, pues las partes participantes en el proceso han buscado
dentro de la diversidad de organizaciones, comunidades e individuos
involucrados, junto con instancias de gobierno formas de regulación
interna que han fomentado la concertación y la participación
en grado amplio.
La segunda, debido a que el SINAC (Sistema Nacional de Areas de
Conservación) se ha descentralizado en regiones dependiendo
de los lugares con algún tipo de conflicto. Las decisiones ya
no se toman desde la capital en forma vertical y con criterios
políticos, sino con criterios en principio más técnicos
y con conocimiento del área, de las comunidades y sus necesidades.
Los resultados hasta el momento han sido buenos y aún se espera
otro tipo posible de beneficios en el marco de la participación
ciudadana.