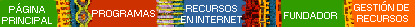| III Parte | IV Parte | V Parte | VI Parte | Bibliografía |
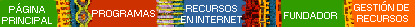
VI. Retos pendientes para los próximos años
Los sistemas jurídicos nacionales garantizan una igualdad formal de derechos ante la ley, que no considera la desigualdad real entre mujeres y hombres (Badilla, 1994). Esto se traduce en discriminación legal implícita y en muchos casos, en discriminación expresa.
Todos los países centroamericanos han ratificado la Convención de Naciones Unidas contra la Discriminación de la Mujer, pero en la mayoría de ellos no se han tomado medidas concretas para hacer efectivos los derechos allí establecidos (Badilla, 1994; Caravaca y Guzmán, 1995). Esta situación deriva en una inaplicabilidad de la convenciones por ausencia de procedimientos nacionales para exigirlas y aplicarlas. Por otro lado, existe desconocimiento y falta de voluntad en los funcionarios públicos para aplicar esa convención y otras disposiciones legales nacionales e internacionales que protegen los derechos de las mujeres (Caravaca y Guzmán, 1995).
Contamos entonces con una cantidad de instrumentos ratificados de aplicación y utilidad limitada para las mujeres, en los cuales la falta de procedimientos específicos para aplicarlos, hace que sean útiles como un marco de referencia a modo de justificación, cuando se pretende impulsar una ley nacional o defender una situación jurídica no consolidada aún. Pero generalmente no tienen una aplicación directa y no existe un organismo ante el cual se pueda exigir su cumplimiento. En ese sentido, uno de los principales retos para las mujeres de la región es desarrollar los mecanismos concretos que hagan aplicables, a nivel nacional, cada uno de los derechos establecidos en las convenciones internacionales ratificadas por los Estados.
Los diversos sistemas jurídicos no reconocen expresamente los derechos de las mujeres como derechos humanos, o reconocen únicamente aquellos vinculados a la esfera pública y no a su vida privada. No es sino hasta en 1994 cuando el Programa de Acción Regional de la CEPAL (1995) plantea como línea estratégica <Asegurar el carácter universal, inalienable, indivisible e integral de todos los derechos humanos de las mujeres (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales), así como su permanente respeto y protección en un ambiente sano y en todo tiempo y lugar>. No obstante, ello no ha sido recogido aún en las legislaciones nacionales de los países de la región, y quedan pendiente el reto de lograr la incorporación en forma expresa en las legislaciones nacionales, de los derechos humanos de las mujeres.
En materia de familia, persiste una gran desprotección de las mujeres en relación con la propiedad y la administración de los bienes adquiridos dentro del matrimonio, lo que hace necesario revisar los regímenes patrimoniales y asegurar la protección de sus bienes tanto en el matrimonio como en la unión de hecho. A pesar de que la mayoría de países centroamericanos -excepto Honduras- reconocen la unión de hecho, existen todavía vacíos que dejan desprotegidos algunos de los derechos de que sí gozan las esposas en el matrimonio. Sólo algunos de ellos le dan plena igualdad de derechos a las mujeres en ambas situaciones, lo que pone en desventaja real y legal a las compañeras en unión de hecho (Badilla, 1994). La ley debería garantizar el patrimonio, la pensión alimenticia y el derecho a la herencia tanto a la esposa como a la compañera.
Es en el campo penal donde encontramos los mayores prejuicios jurídicos en relación con la sexualidad de las mujeres al tipificar como sexuales lo que en realidad son delitos de agresión. Esto se refleja en un lenguaje sexista y en una inadecuada penalización de figuras como la violación y el estupro, lo que hace necesario evaluar con una perspectiva de género los códigos penales para dar una adecuada tipificación y sanción a los delitos contra las mujeres (Badilla, 1994).
Salvo el caso de Panamá, en el resto de países centroamericanos, la violencia doméstica está ausente en la normativa penal, pues los sistemas jurídicos aún no la consideran como una conducta antijurídica (Badilla, 1994). Existen proyectos de ley en el resto de países centroamericanos que deben ser analizados desde la perspectiva de las mujeres, para determinar si en realidad su aprobación contribuirá a su protección en situaciones de violencia.
En relación con los derechos laborales, ningún país centroamericano ha ratificado aún el Convenio 156 de la OIT que asegura iguales oportunidades para trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares. En la legislación laboral prevalecen concepciones proteccionistas que restringen el pleno desenvolvimiento de las mujeres en este campo (Badilla, 1994). Por ello, debe promoverse la ratificación de este convenio y hacer una modificación de los códigos laborales que asegure respeto pleno a los derechos de las trabajadoras sin discriminaciones de género. En particular, asegurar el no despido por embarazo o lactancia y la indemnización o reintegro a elección de la trabajadora afectada.
La legislación laboral muestra también importantes lagunas en relación con graves problemas que viven las trabajadoras, tales como las condiciones de empleo doméstico y en la maquila, salud ocupacional, trabajo a domicilio, trabajo agrícola y el no reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado (Badilla, 1994), los cuales obviamente deben ser regulados.
Salvo la reciente Ley de Hostigamiento Sexual de Costa Rica, no existe en el resto de países centroamericanos una legislación contra el hostigamiento sexual, por lo que deben impulsarse propuestas de ley que lo prevengan y sancionen, con procedimientos eficaces para la denuncia, sin perjuicio para la situación laboral de las personas afectadas y sus testigos.
Debe promoverse la creación de mecanismos nacionales y regionales que garanticen, de acuerdo con lo establecido en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena (1993), que los derechos humanos de la mujer durante todo su ciclo vital, sean inalienables y constituyen parte integral e indivisible de los derechos humanos universales.
Finalmente, es indispensable retomar a nivel de cada uno de los países de la región y en todos los ámbitos, los compromisos suscritos por los Estados en la pasada IV Conferencia Mundial de la Mujer. En ese sentido debe promoverse legislación nacional y mecanismos judiciales y administrativos para lograr el cumplimiento de los objetivos de la Plataforma de Acción Mundial aprobada en Beijing en materia de derechos humanos (Naciones Unidas, 1995 b):
- <Promover los derechos humanos de la mujer, mediante la plena aplicación de todos los instrumentos de derechos humanos, especialmente mediante la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
- Garantizar la igualdad y la no discriminación ante la ley, y
- fomentar la adquisición de conocimientos jurídicos elementales.>
El cumplimiento de estos objetivos y el logro de los retos planteados requiere del trabajo coordinado de las organizaciones no gubernamentales entre sí y de éstas con los organismos del Estado, a fin de que se pueda aprovechar la experiencia y conocimientos de las mujeres junto con el poder de decisión de los órganos estatales y en especial, de las mujeres juezas, magistradas, diputadas, funcionarias gubernamentales y de otros entes estatales, como las defensorías de la mujer. Ello permitiría la formulación de respuestas eficaces y realistas para enfrentar los problemas de las mujeres y lograr el pleno respeto de sus derechos humanos.