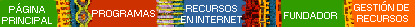TERCER MÓDULO:
LAS ALIANZAS ENTRE SECTORES


CONFERENCIA INTRODUCTORIA
CONFERENCIA INTRODUCTORIA
LAS ALIANZAS ENTRE SECTORES


Fernando Rojas H.
Abogado colombiano
Profesor visitante en la Universidad de Harvard
B. Las experiencias y las respuestas que se desprenden de ellas
Los prerrequisitos para la conformación de las alianzas
11. Las condiciones de factibilidad y de favorabilidad pueden
ser comunes a la mayor parte de las alianzas o condiciones específicas
requeridas por un contexto o una situación especial. Los
casos documentados ofrecen ejemplos de prerrequisitos propios
de la situación especial donde se dio cada alianza. Algunos
de estos prerrequisitos pueden considerarse objetivos en cuanto
propios de la situación o del contexto; otros son subjetivos
en cuanto se predican de las personas o los actores de las alianzas.
Este aparte presenta las condiciones comunes o requeridas generalmente
para la conformación de las alianzas:
| Las precondiciones esenciales no incluyen un nivel mínimo de ingresos o de bienestar. Así lo confirman experiencias exitosas como la del barrio San Jorge en la provincia de Buenos Aires, desarrollada sobre uno de los ríos más contaminados de la Argentina, con una comunidad de estructura de edad predominantemente joven, un 36% de residentes que no terminaron la escuela primaria, un porcentaje de desocupación del 40% y un 35% de familias cuyos ingresos no alcanzan para una canasta familiar completa. El estado de las viviendas y de infraestructura urbana o la provisión de los servicios eran todos deplorables cuando la ONG comenzó a trabajar: sólo el 34% de las viviendas se encontraban en buen estado aunque mejorable; el 44% se hallaban en estado regular y eran recuperables; el 22% de las viviendas era irrecuperable. El 55% de las viviendas recibía agua por canilla o conexión a la red pública de agua; el 40% tenía acceso precario al agua de la red y el 5% se abastecía de camión cisterna. el 30% de las viviendas carecía de desag¸es suficientes y el barrio padecía de problemas de inundación; apenas un 25% de las viviendas recibía servicios de recolección de basuras y los desechos se acumulaban en calles que la lluvia transformaban en lodazales. |
Los obstáculos para la formación de las alianzas
12. Las alianzas entre los actores de la sociedad civil y autoridades
de los varios niveles de gobierno tienen que superar obstáculos
y resistencias para conformarse y para alcanzar éxitos.
Al igual que los prerrequisitos y las condiciones de favorabilidad
o las fortalezas de las alianzas, algunos de estos obstáculos
son comunes a las alianzas mientras otros son propios de situaciones
particulares. A continuación algunos de los obstáculos
comunes u ordinarios identificados previamente por los estudiosos
del tema:
| En Latinoamérica, el marco legal suele ser obstáculo a la expansión de programas de financiación informal que necesitan evolucionar hacia entidades financieras formales. Como se les imponen numerosas restricciones, aquellos programas de financiación han tenido que limitarse a recoger el ahorro de pequeños ahorradores para canalizarlo hacia las grandes corporaciones. Se hace necesario un nuevo marco legal que facilite la destinación del ahorro de los pequeños inversionistas al desarrollo de su propia comunidad, tal como ocurre ya con los bancos comunitarios de los Estados Unidos. |
La creación de las condiciones necesarias
13. La mayor parte de los casos conocidos incluyen gestión
o creación de las condiciones propicias para el éxito
de las Alianzas, en unos casos con mayor énfasis que en
otros. Especial atención han recibido los factores facilitadores
de la organización de la comunidad y de su vinculación
con los gobiernos locales o con el sector financiero. Se trata
de introducir condiciones de cambio en la dinámica de poder
para nivelar a los actores a partir del reconocimiento de sus
diferencias y de establecer cuál debe ser la forma de funcionamiento
de las alianzas para favorecer una participación efectiva
y sostenida de cada actor. A continuación algunos de los
mecanismos y de las tácticas empleados para establecer las
condiciones requeridas por las alianzas:
Los intereses y los nichos de participación de los diversos
actores
14. Cada una de las entidades o de los grupos participantes en
las alianzas llega a ellas con un interés propio, defendible
legítimamente. El lugar o nicho de participación
de cada participante y la intensidad y la forma misma de la participación
dependen esencialmente del interés que cada uno de ellos
confía hacer valer y de la expectativa de validación
de su interés.
A continuación las observaciones más pertinentes y
las principales lecciones aprendidas respecto de los intereses
que persiguen y de la forma como intervienen cada uno de los tipos
de participantes usuales en las alianzas de lucha contra la pobreza.
15. Los gobiernos locales. Los casos de fortalecimiento comunitario
para la formación de alianzas analizados en Encuentros 1996
mostraron diferentes grados de intervención del nivel local
o municipal. La intensidad de la participación del nivel
municipal pareció depender fundamentalmente de la descentralización
del Estado y de la capacidad de las entidades promotoras para
interesar el gobierno local:
16. La iniciativa y la participación activa de los municipios
es asimismo importante en los casos presentados por PARCOMUN en
Colombia y por CIDADE en Brasil, dos países que han avanzado
considerablemente en su descentralización. También
parece tener una importancia crítica en la experiencia
de PROA en el municipio de El Alto en Bolivia. Otro tanto ocurre
con el papel de la provincia de Salcedo, en la República Dominicana,
en el caso presentado por CIPROS. El vencimiento de las resistencias
de los gobiernos municipal y provincial resultó esencial
para el desarrollo de las alianzas gestionadas por SEHAS en Córdoba,
Argentina.
La lección que dejan todos estos casos en la necesidad de
vincular los gobiernos locales y de contribuir a su fortalecimiento
en vez de evitarlos o de sustituirlos.
17. Experiencias como las de Córdoba o la del Barrio San
Jorge en la Provincia de Buenos Aires ponen de presente la necesidad
de sensibilizar a los gobiernos locales o llevarlos a percibir
que las comunidades pobres tienen ya un sistema propio de sobrevivencia
y que este sistema es un recurso técnico que la alianza
debe capitalizar.
| El caso de la ciudad de Escondido, en California, sobresale porque la iniciativa de constitución de la alianza provino de la misma municipalidad y comenzó por promover la constitución de una minoría en grupo proactivo para la atención de sus propias necesidades y de las necesidades del desarrollo urbano de su zona. La experiencia de Escondido llama a explorar programas de capacitación de los gobiernos locales para que ellos mismos asuman liderazgo en la conformación de alianzas y de las organizaciones participantes en ellas. |
18. La comunidad pobre. La comunidad es a la vez el actor más
crítico y el de más difícil consolidación.
Sin la participación de la comunidad no hay apropiación,
ni adecuación, ni preferencias, ni eficiencia, ni sostenibilidad.
La comunidad identifica, prioriza y propone soluciones y participa
en la solución de sus problemas. Es el actor principal
y el objetivo primordial de las alianzas de lucha contra la pobreza:
decide, administra fondos, lleva sus controles de gastos, etc.
| La intervención directa de las comunidades de base se ha hecho necesaria por el hecho de que el Estado por sí solo no les resuelve sus necesidades y porque no se sienten representadas por los partidos políticos. Las comunidades buscan entonces acceso o voz directa de ciudadanos en los foros decisorios de la asignación de los recursos sociales. |
Al mismo tiempo, la comunidad es generalmente desorganizada y
tropieza con dificultades para identificar sus prioridades y sus
recursos propios. Metodologías tales como las de los cabildos
abiertos, experimentadas recientemente en América Latina,
deben ser refinadas para que conduzcan a agendas efectivamente
priorizadas por las comunidades a la luz de un marco transparente
de recursos escasos disponibles.
19. El caso del Proyecto Comunitario para la Educación en
el Norte de Filadelfia (North Philadelphia Community Project del
Philadelphia Educational Fund) puso de presente una dimensión
novedosa de la contribución de la comunidad a la alianzas.
En efecto, en este caso la comunidad no aportó solamente
sus preferencias y sus recursos organizados sino que, por razón
de su posición tradicionalmente externa y casi ajena a un
sistema educativo que se suponía manejado por el Estado,
la vinculación de la comunidad permitió identificar
las barreras internas del mismo sistema educativo para el acceso
de los estudiantes a la educación superior. Barreras tales
como prácticas docentes inadecuadas o la falta de cursos
preparatorios o de cursos nivelatorios para el ingreso a la universidad
o de cursos nivelatorios. De manera que la incorporación
de la comunidad, de las ONGs, de la empresa privada o, de manera
general, de los organismos de la sociedad civil a sistemas tradicionalmente
públicos de provisión de servicios produce un choque con
mecanismos y con programas que imprimen ineficacia o ineficiencia
al sistema mismo y que han pasado inadvertidos para los agentes
que están dentro de él.
20. La Empresa privada. Uno de los desafíos de las alianzas
es conseguir la vinculación de las empresas, encontrar formas
de comprometerlas como protagonistas del desarrollo social local.
Su compromiso dentro de las alianzas trasciende la filantropía
y el mecanismo simple de las donaciones en la medida en que el
compromiso empresarial con las alianzas tiene que basarse en la
conciliación de su interés propio con los objetivos
y los mecanismos de lucha contra la pobreza.
21. Es grande el contraste entre la cultura y los arreglos institucionales
de Norteamérica y los del resto del continente en cuanto
a la participación de los agentes privados en las alianzas.
Por regla general, las entidades públicas y privadas de Norteamérica
cuentan con arreglos institucionales favorables para la concertación
entre los sectores público y privado y pueden apoyarse en mecanismos
de estímulo y en una larga tradición con un sinnúmero
de experiencias exitosas con participación de la empresa
privada. Por el contrario, son pocos los ejemplos de participación
de la empresa privada en la cogestión de los asuntos de
interés colectivo en Latinoamérica.
Empero, está creciendo el interés por vincular la
empresa privada a las alianzas de lucha contra la pobreza en América
Latina. Las ONGs latinoamericanas, las comunidades y, en menor
medida, las propias empresas y los gobiernos --especialmente los
gobiernos locales-- han mostrado interés en aprender de
otras regiones la manera como han conseguido movilizar la empresa
privada y de concertar exitosamente con ella dentro de las alianzas
para la lucha contra la pobreza. Este interés ha llevado
a los agentes promotores de alianzas en Latinoamérica a
preguntar a sus similares de Norteamérica:
22. El Fondo Educativo de Filadelfia (Philadelphia Education Fund),
el Greenlining Institute, Chicanos por la Causa y el Banco Comunitario
de la Bahía (Community Bank of the Bay) han practicado
esencialmente el mismo patrón estratégico desarrollado
por Pan para el Mundo (Bread for the World) para incorporar exitosamente
las firmas privadas en sus alianzas de lucha contra la pobreza
en los Estados Unidos. 1 La estrategia de Pan para el Mundo
se basa en los siguientes principios y mecanismos:
23. La empresa privada ha estado también presente en varias
de las experiencias de alianzas en Latinoamérica. En general,
la banca privada --como la pública-- ha estado dispuesta a extender
la cobertura de sus servicios a las comunidades pobres una vez
se han establecido programas bien estructurados con mecanismos
transparentes y garantías suficientes.
En el caso de FUPROVI, en Costa Rica, fue posible motivar a la
empresa privada gracias a la solidez de los programas y a la envergadura
y el prestigio de cumplimiento de la misma FUPROVI en cuanto entidad
promotora o intermediaria. Con estos argumentos se consiguió
que las empresas crearan un fondo de becas y colaborasen con campañas
en los medios de comunicación; el sistema financiero abrió
los canales de crédito a la financiación y construcción
de vivienda para familias de bajos ingresos.
La experiencia de FUPROVI deja las siguientes lecciones sobre
similitudes y contrastes entre las experiencias latinoamericanas
y las norteamericanas:
En vista de estas consideraciones, FUPROVI ha preferido hasta
ahora aproximar ella misma las empresas, sin la presencia de la
comunidad. FUPROVI actúa como mediadora de una alianza donde
las partes no se conocen entre sí ni se sientan todas en
la mesa de negociación. En este respecto FUPROVI adopta
una estrategia distinta a la de entidades como Pan para El Mundo
en los Estados Unidos.
24. El gobierno nacional (o nivel central de gobierno). El gobierno
nacional juega un papel menos protagónico y menos visible
que otros actores de las alianzas. Pero su participación
es frecuentemente condición sine qua non para la conformación
de las alianzas, para el logro de los objetivos perseguidos o
para la sostenibilidad de los mismos.
25. En algunos casos el gobierno nacional aparece cumpliendo un
papel facilitador y orientador mediante la apertura de posibilidades
de acción o de conformación de las alianzas. En estos
casos, el gobierno central o federal dicta políticas o
regulaciones que permiten que las organizaciones privadas o los
gobiernos locales participen en la solución de sus problemas.
En los esquemas de crédito promovidos y coordinados por
FUPROVI en Costa Rica, por ejemplo, el gobierno nacional participa
con políticas de oferta de subsidios y créditos
en función de los ingresos de las familias. Interviene
también el nivel central mediante las regulaciones y las
políticas de servicios domiciliarios, con la autorización
de los permisos para construcción, con los programas ofrecidos
por los institutos de aprendizaje técnico en el campo de
la construcción de vivienda.
26. En otros casos, son las ONGs y las alianzas las que parecen
poner en marcha políticas y orientaciones de los gobiernos
nacionales para la reducción de la pobreza que de otra manera
se quedarían sin aplicar o sin desarrollar. Así
aparece, por ejemplo, en los casos del Greenlining Institute,
del National Council of La Raza, de CIPROS en la República Dominicana,
de CIDECA en dos municipios del departamento de Sololá en
Guatemala y de PROA en el municipio de El Alto en Bolivia.
27. Y todavía en otros casos las ONGs aparecen tomando
iniciativas para la reforma de las políticas nacionales,
informando al gobierno central o federal de las necesidades, de
las áreas donde se requieren políticas que faciliten
la participación de los agentes privados o aún de las técnicas
o de los mecanismos de simplificación adecuados. En estos
casos la ONG toma la iniciativa y propone alianzas estratégicas
de amplio espectro a las instituciones del Estado. Así,
el National Council of La Raza presionó y consiguió
en 1992 una reforma legal para facilitar el acceso de las familias
de bajos ingresos al mercado secundario de hipotecas. 3
28. Si el Estado no puede efectuar la redistribución justa
de bienes y servicios, el mismo Estado debe abrir o facilitar
canales de participación especialmente dirigidos a los sectores
más marginados de la población. La motivación
del Estado estriba en el cumplimiento de su nuevo rol y hacia
acá deben dirigirse los incentivos: a desarrollar el interés
de los gobernantes en asociarse con instituciones capaces de cumplir
con algunas de las responsabilidades que antes asumía el
Estado, en posibilitar la eficacia de estas instituciones, en
adoptar métodos de convocatoria y de negociación
semejantes a los de las ONGs.
En los Estados Unidos, las regulaciones vigentes impedían
hasta hace poco tiempo la inversión de fondos gubernamentales
en una institución como el Banco Comunitario de la Bahía
(Community Bank of the Bay), entidad presumida de alto riesgo
por el hecho de haber definido a las comunidades más pobres
como su clientela-objetivo. De hecho, este tipo de instituciones
no producen usualmente utilidades durante sus primeros años
de existencia y despiertan el temor de inversionistas y depositantes.
Las organizaciones promotoras capitalizaron leyes recientes favorables
a los bancos de desarrollo comunitario y consiguieron, gracias
a la evidencia de resultados iniciales positivos en términos
de rentabilidad y de bajas tasas de cartera perdida o de difícil
cobro, motivar a todas las entidades potencialmente interesadas
en invertir en el desarrollo comunitario. Los riesgos propiamente
financieros y de falta de sostenibilidad fueron controlados mediante
el otorgamiento de créditos pequeños, cuidadosamente
focalizados en entidades afincadas en la comunidad que estaban
en capacidad de crear empleos. El Banco Comunitario de la Bahía
aprovechó el nuevo marco legal favorable para captar recursos
de los gobiernos locales, de la banca y de las compañías
de seguros y para movilizar recursos de las fundaciones y de las
comunidades.
29. Las ONGs. Casi todos los estudios de caso conocidos hasta
ahora incluyen ONGs en las funciones de mediación o de allanamiento
de obstáculos y de asistencia técnica a través
de responsabilidades tales como la iniciativa, la convocatoria,
la conformación de los actores, la programación, la
coordinación, la ejecución, el seguimiento, la evaluación,
la documentación o la supervisión de las alianzas.
El papel principal de las ONGs se concentra frecuentemente en
la habilitación de la comunidad para que ésta intervenga
en la mesa de concertación, 4 ya sea mediante el estímulo
a la formación del liderazgo comunitario o del apoyo o acompañamiento
técnico a la comunidad en las primeras fases de la concertación
. Las ONGs deben cumplir con el papel de intermediación
entre las partes, especialmente en la primera fase de descentralización
del Estado.
30. Los motivos de intervención de las ONGs en las alianzas
son una mezcla de ideales éticos y políticos con
percepciones realistas y pragmáticas de los vacíos
que dejaba el orden institucional propio de la separación
tajante entre el Estado y la sociedad civil:
31. En cuanto instituciones mediadoras y facilitadoras, las ONGs
tienen un papel transitorio que tiende a disminuir en la medida
en que los demás actores pueden concertar por sí mismos.
La meta primordial de las ONGs consiste en que la comunidad desarrolle
gradualmente su propia capacidad y que extienda su radio de acción
hacia las otras comunidades del área. La continuidad de
la ONGs es garantía de que el proceso está en marcha;
pero las decisiones se toman como equipo entre los varios actores;
se administra en conjunto; ni las ONGs ni las comunidades pueden
dejar de participar en la administración ni pueden excluir
a la otra parte.
32. Las alianzas deben tener cuidado en evitar las ONGs que "viven
de la pobreza", esto es, que se apropian del liderazgo para
sí y circunscriben la iniciativa y la autonomía
de la comunidad o refuerzan los lazos de dependencia de ésta.
¿Cuál es la estructura de las ONGs y cuál la
conformación de las alianzas que estén en capacidad
de prevenir que unos pocos mantengan el control de la comunidad
o de las coaliciones o pretendan ejercer poder sobre ellas? ¿Qué
precauciones se pueden adoptar para asegurar que las ONGs promueven
el liderazgo comunitario y garantizar que cuando las ONGs se retiran
de una comunidad ésta se encuentra fortalecida con respecto
al momento de la llegada de las ONGs? Algunos de los mecanismos
ensayados para prevenir que las ONGs, en cuanto entidades promotoras,
ejerzan control sobre la comunidad o sobre los actores de la alianza
han sido los siguientes:
FUPROVI, en Costa Rica, interviene en la conjugación de
actores como una organización más, que se relaciona
con los otros miembros de la alianza mediante relaciones horizontales
en las que aporta sus capacidades especiales de coordinación
para la movilización y la canalización de recursos
y de complementación de la capacidad propia de las comunidades.
FUPROVI se define y se autopercibe como instancia externa a las
comunidades de beneficiarios e instancia transitoria en la organización
de éstas. Por esta razón, FUPROVI es consciente
de que no debe crear dependencias de la comunidad y por esto mismo
estimula la toma de decisiones en asambleas generales de la misma
comunidad.
33. Por razón de su decreciente papel en la conformación
de los actores y de la reorientación gradual de su papel
hacia la documentación, la evaluación o la supervisión,
las ONGs tienen que adaptarse a cambios radicales de objetivos.
Las ONGs que han promovido la organización comunitaria
en el barrio de San Jorge, en Argentina, por ejemplo, sienten
que con el paso del tiempo han perdido identidad como institución;
hoy son esencialmente un equipo de trabajo que se reúne una vez
por semana.
Los métodos y las técnicas de convocatoria y de
motivación de los participantes. El proceso de capacitación
de los actores
34. Todas las partes de una alianza, unas más que otras,
incluidas las propias ONGs, aprenden a concertar en la medida
en que avanza el camino de conformación de las alianzas.
Por ello, las alianzas necesitan de sistemas flexibles de toma
de decisiones y de control de los recursos; las alianzas son organismos
dinámicos, con participantes cambiantes que además varían
sus compromisos y sus grados de participación en el tiempo.
35. Las iniciativas de capacitación de la comunidad, de
coordinación de actores y de formación de las alianzas
provienen generalmente de las ONGs. Gradualmente las autoridades
gubernamentales se vinculan a ellas y la comunidad se apropia
paulatinamente de la experiencia.
36. El actor más desorganizado en el momento de la convocatoria
a una alianza suele ser la comunidad misma; pero su apropiación
es esencial para la sostenibilidad y la eficiencia y por ello
hay que invertir más en su formación inicial. La convocatoria
de la comunidad y su capacitación para la organización,
la movilización y la participación es terreno donde
las ONGs tienen ventaja comparativa.
37. La movilización de la comunidad presupone generalmente
la educación de quienes no conocen las reglas del juego
de poder o de influencia para la toma de decisiones en los asuntos
colectivos. En otros casos se trata de vencer las resistencias
que ofrecen quienes se sienten más cómodos en posiciones
altruistas que en la defensa del interés propio. La dinámica
de poder generada por las alianzas exige la capacidad de identificar
y defender el interés propio y de compaginarlo con el interés
institucional o el interés público. De allí que
la preparación de los actores requiera ordinariamente de
un proceso gradual o por etapas que se proponen metas susceptibles
de alcanzar en el tiempo.
38. Pan para el Mundo ha escudriñado celosamente los componentes
de la organización y movilización de las comunidades.
Esta ONG ha experimentado exitosamente con las siguientes metodologías
y estrategias:
Las etapas para la formación de las alianzas. La elevación
gradual de la escala o expansión del radio de acción
39. Las limitaciones de escala de los programas locales y participativos
de lucha contra la pobreza llevan a formular las siguientes preguntas:
40. Los casos conocidos han puesto de presente las vías
mediante las cuales se consiguen la multiplicación de los
recursos y la expansión gradual de la escala o del impacto
de las alianzas:
41. Las experiencias conocidas hablan de procesos más que
de programas o proyectos; procesos que se van institucionalizando
con participación de las comunidades locales; procesos de
abajo hacia arriba en la definición de políticas.
La ampliación de la escala y la institucionalización
es cuestión gradual, función del éxito o del
resultado a lo largo de períodos prolongados de tiempo.
Las áreas de trabajo más propicias para convocar, iniciar
o profundizar procesos de alianzas
42. Las experiencias conocidas han permitido identificar algunas
de las áreas de trabajo que han demostrado especiales virtudes
o ventajas para convocar, iniciar o profundizar procesos de alianzas
cada vez más amplios:
1. Ver ponencias o estudios de caso preparados para este Seminario
Encuentros I.
2. En este último caso mediante el aprendizaje de técnicas
de cobro a la comunidad: cómo incorporar nuevos clientes,
cómo trasladar esta experiencia a otros barrios marginales
de la ciudad, etc., todo ello de manera semejante al interés
de algunas firmas bancarias o comerciales en los Estados Unidos.
Intereses similares de la empresa privada han estado presentes
detrás de programas de titulación o legalización
de tierras y viviendas en el Perú.
3. Cf. "National Council of La Raza", estudio de
caso preparado para Encuentros, Banco Mundial, Washington, 1996.
Págs. 3-4.
4. Este papel de las ONGs para con las comunidades es analizado
más adelante a propósito de los métodos y las
técnicas de convocatoria y motivación de los participantes,
del proceso de capacitación de los actores y de las etapas
de conformación de las alianzas.
5. Tómese el ejemplo del barrio San Jorge en la Provincia
de Buenos Aires. El Programa de Mejoramiento Integral regularizaba
gradualmente la tenencia de la tierra y mejoraba las condiciones
de la vivienda. Comenzó con metas claras, transparentes
y al alcance de los recursos disponibles; asumió paulatinamente
metas más ambiciosas, mas intersectoriales, de mayor influencia
en la decisión de políticas, involucrando más
actores bajo el ímpetu de los logros iniciales.
Otro tanto ilustra la experiencia de FUPROVI en Costa RICA. El
programa de FUPROVI se concentró inicialmente en la capital,
San José, y luego se extendió a toda el área
metropolitana y hacia otras provincias del país. Gracias
a este crecimiento paulatino, FUPROVI ha logrado cubrir 7.000
familias y 32.000 personas en 42 asentamientos locales.
6. Algunos ejemplos de entre los cinco bancos precedentes son:
South Shore Bank of Chicago, Elk Horn Bank and Trust of Arkadelphia,
Arkansas y Community Capital Bank of New York City. Cf. "Community
Bank of the Bay Case Study", preparado para Encuentros 1996,
pág. 2. (Ver ponencias)
7. Experiencias habidas en otros países indican que,
en una escala hipotética de capacidad de movilización,
la educación viene después de la vivienda y la infraestructura
básica urbana y está por encima de la salud, especialmente
de los servicios curativos. Ocurre que las personas de bajos ingresos
sienten la presión cotidiana de la falta de vivienda y,
en menor medida, de la imposibilidad de enviar los hijos a la
escuela; pero las enfermedades o los accidentes sólo sobrevienen
de manera esporádica y dan lugar a un cálculo de probabilidades
donde lo inmediato precede a lo importante. Así lo han
puesto de presente las consultas de prioridades a las comunidades,
tales como las adelantadas por el programa PRODEL en Nicaragua
o por las Secretarías de Participación Popular y
de Agricultura en Bolivia.
La estrategia de incorporación de la empresa privada se
dirigió a la capacidad, la motivación y el interés
de las organizaciones empresariales existentes. Las ONGs partieron
de la naturaleza de la entidad corporativa, analizaron su comportamiento
motivacional y su interés empresarial, su sicología
y su imagen cultural, su interés en otorgar donaciones.
Y se demostró que las firmas o corporaciones sí
tenían un interés en participar en la alianza, bien
fuera por motivos tributarios, por relaciones públicas o por cualesquiera
otra razón. Se hizo seguimiento a los cambios que experimentaban
las propias organizaciones empresariales participantes como resultado
de su participación en la alianza. En el caso del Fondo
Educativo de Filadelfia, las firmas o empresas se movieron dentro
de las alianzas a lo largo de una curva de diferentes grados de
interés en el tiempo: interés de riesgo o meramente
exploratorio durante uno o dos años; disposición
para prolongar la financiación de la empresa privada durante
toda una generación educativa (veinte años) si el
programa marchare exitosamente y mostrare resultados positivos
durante sus primeros años.
En América Latina, las firmas más susceptibles de
interesarse en las alianzas locales son aquellas que tienen un
interés propio en la promoción de la comunidad, como
sucede cuando las empresas tienen un radio de acción municipal
o están arraigadas a la localidad donde se desarrollan los
programas. Para mover el interés de las firmas locales
hace falta trabajar con el nivel gerencial o directivo, incorporarlos
en las juntas de desarrollo comunitario de manera que comprendan
la situación de la comunidad. Las empresas más grandes
o las corporaciones multinacionales se interesan más por
problemas de alcance nacional y por ello hay que ofrecerles participación
en programas de más amplia cobertura geográfica o poblacional.
El Banco Comunitario de la Bahía (The Bay Area Community
Bank), con sede en San Francisco, California, es una organización
para promover el crecimiento de empresas y la vivienda en las
comunidades de bajos ingresos. La creación de este banco
estuvo motivada por la percepción del fracaso de los programas
gubernamentales para la redistribución. La contribución
del Gobierno Federal a esta nueva alianza correspondió exactamente
a su nuevo tipo de intervención: suprimir las restricciones
que impiden las acciones de la sociedad civil para producir bienes
y servicios colectivos o redistributivos, lo cual se consiguió
con reformas legales aprobadas durante las administraciones de
los presidentes Bush y Clinton que estimularon la capitalización
de los fondos de desarrollo comunitario mediante el otorgamiento
de puntos de mérito a los bancos y las compañías
de seguros que invierten en proyectos de la comunidad. En vista
de esta circunstancia, el Banco de la Bahía pudo reunir
recursos financieros de las iglesias, de agencias gubernamentales,
de otros bancos y compañías de seguros, de empresas
privadas y de fundaciones.
El grado de marginación que afecta las comunidades más
pobres de El Salvador les impide tomar iniciativa para la conformación
de alianzas. En vista de esta circunstancia se requiere que las
ONGs sean promotoras de proyectos de alianzas; pero su papel de
promotoras debe ser transitorio y subsidiario; la intermediación
permanente o principal desanima el protagonismo de la comunidad
y es contraria a la apropiación del proyecto por parte de
ésta.
En El Salvador las ONGs conforman redes en las que participan
las comunidades; algunos de los directivos de las ONGs son elegidos
de entre las mismas comunidades con las cuales trabajan las ONGs.
En Argentina se diferencia claramente la comunidad de la ONG;
cada una de estas entidades llega a la alianza con su identidad
propia. La ONG es un grupo técnico de apoyo, distinta
de las comunidades u organizaciones de pobladores.
Los participantes en las alianzas deben estar en capacidad de
descubrir sus intereses, de comprometer acciones y comportamientos
y de traer esta información a la mesa de negociación.
Y los promotores de las alianzas deben estar en capacidad de identificar
los intereses de cada actor, sus marcos y grupos de referencia,
su misión y su naturaleza institucionales, su potencial
de contribución a la alianza.
Existe suficiente experiencia para proponer áreas de trabajo
que han demostrado capacidad de motivar la organización
de la comunidad, movilizar los recursos de los varios actores,
conducir a la apropiación del proceso por parte de éstos,
producir resultados en el corto, el mediano y el largo plazos
y elevar las probabilidades de sostenibilidad y de expansión
de las alianzas. Por estas razones, son áreas proclives
a la eficiencia en la utilización de los recursos disponibles
para las alianzas.
B. Las experiencias y las respuestas que se desprenden de ellas
C. El sistema jurídico: ¿promotor u obstáculo de las alianzas?