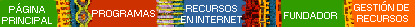PRIMER MÓDULO: LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La participación ciudadana con perspectiva de género

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: MEDIDAS CONTRA LA EXCLUSIÓN
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: MEDIDAS CONTRA LA EXCLUSIÓN

La participación ciudadana con perspectiva de género

Silvia Lara 1
Consultora de la Fundación Arias
Integrante de la Agenda Política de Mujeres
Costa Rica
Introducción
Siendo el tema o interés de este primer módulo del
taller, desarrollar una reflexión sobre los valores y los
principios que informan la participación ciudadana, voy
a centrar mi exposición en ello, así como en lo que
constituye unos de los objetivos centrales del módulo:
aportar elementos para plasmar en instrumentos jurídicos
los valores de la participación ciudadana.
En este marco, voy a dar un énfasis especial a aquellos
valores de la participación ciudadana que plasmados en instrumentos
jurídicos deberán garantizar la participación
de las mujeres, especialmente en los procesos de toma de decisiones
y de ejercicio del poder ciudadano.
Para empezar, es importante señalar que la participación
ciudadana, tanto desde el punto de vista conceptual como de la
práctica, es un concepto polisémico. La participación
ciudadana ha sido entendida de formas muy diferentes y ha recibido
significados profundamente contradictorios.
En unos casos se han entendido y utilizado como un recurso diseñado
por los gobiernos para promover la acción basada en el esfuerzo
propio, para contar con mano de obra voluntaria en las comunidades,
para descargar tareas y responsabilidades que competen al Estado
o como una forma de privatización. Es decir, se ha puesto
al servicio de fines que incumben exclusivamente a necesidades
de los poderes públicos, principalmente de achicamiento del Estado
y de reducción del gasto público. Esta forma de entender
la participación ciudadana tiende a confundirse y hasta
utilizarse como sinónimo de participación social,
participación comunitaria, participación popular,
etc.
En otros casos, la participación ciudadana, originada en
la propia sociedad civil, ha estado orientada a sustituir la acción
del Estado o a compensar su inacción.
En otra perspectiva, la participación ciudadana se asocia
con las necesidades de la democracia y se visualiza como un mecanismo
fundamental de democratización del Estado. El énfasis
está puesto en la necesidad y el interés de que el
Estado desarrolle políticas y acciones que respondan a
los intereses de los sujetos sociales. Para ello se propone ampliar
la capacidad de influencia de la población sobre el proceso
de toma de decisiones en todos los niveles e instancias de la
gestión pública. Se define, así, la participación
ciudadana como "todas aquellas experiencias que remiten a
la intervención de los individuos en actividades públicas
para hacer valer intereses sociales" (Cunill; 1991: 49).
El propósito es lograr una mayor capacidad de influencia
de la población en las decisiones públicas y políticas,
para lo cual se busca institucionalizar mecanismos, procedimientos
y órganos, por medio de políticas, leyes y otros
recursos legales.
Pero no sólo es un concepto polisémico, sino también
una práctica llena de riesgos desde el punto de vista de
los intereses de la sociedad civil. La representación
de intereses por medio de la participación ciudadana puede
ser neutralizada y los sujetos cooptados e integrados, en una
aparente práctica democrática, cuando no es más
que una forma de instrumentalización, o sea una declaración
meramente simbólica. Como bien señala Nuria Cunill,
la participación ciudadana puede constituirse en "una
plataforma de fácil uso para construir artificialmente consensos
y legitimar desigualdades" (Cunill;1991:9).
Frente a estos riesgos, el fortalecimiento de la sociedad civil
es un requisito fundamental, especialmente su autonomía.
Autonomía no como aislamiento, sino como lo propone Virginia
Vargas: una autonomía "dialogante y propositiva".
Una ciudadanía androcéntrica
Tras el interés de promover y garantizar la participación
ciudadana subyace una disputa histórica en torno "al
poder de la sociedad para decidir sobre su destino". Una
disputa vigente hasta nuestros días.
En el origen de las democracias liberales, el principio de igualdad
y la posibilidad de todos de decidir el destino de la sociedad
constituyeron dos derechos humanos básicos que dieron origen
a nuevo orden político y nuevos criterios de legitimación.
En el Siglo XVIII, se proclamó en Francia en el año
de 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano
y en esta se postularon algunas ideas revolucionarias para la
época:
Eran revolucionarias estas ideas porque hasta entonces y durante
muchos años se había pensado que había personas
que nacían naturalmente superiores a otras o a quienes
Dios les había dado un poder divino y una bendición
especial, que les facultaba para mandar a los demás y a decidir
la forma de organización, el destino y el rumbo de la sociedad.
Se establecía así que todos los hombres son iguales
y que debían ser todos los hombres quienes en conjunto
decidieran sobre el tipo de sociedad que querían y el destino
de ésta: cómo se iba a organizar y las reglas de
la convivencia humana. Es decir, se decretaba así "el
poder de la sociedad para decidir sobre su destino", lo
que se conoce también como el principio de "soberanía
popular", establecido en nuestras Constituciones, según
el cual el poder reside y emana del pueblo.
En este contexto surgió la formación de un Estado
como un órgano conductor y decisorio separado de los individuos
y dividido en tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo
y el poder judicial, y se adoptó un sistema de representación
política, es decir, para elegir a las personas en quienes
la ciudadanía delega la función y la responsabilidad
de tomar decisiones, hacer las leyes y conducir el rumbo de la
sociedad.
"Las mujeres fuimos excluidas de la ciudadanía: no fuimos reconocidas como iguales y se nos negó el derecho de intervenir y decidir en los asuntos públicos y políticos".
Sería una función y una responsabilidad esencial
de esta forma de organización de la sociedad y en especial
de los órganos de gobierno y de representación reconocer
y establecer los derechos y los deberes de las personas, establecer
las normas de cumplimiento obligatorio para todos, garantizar
el bien común, definir y defender el interés general, así
como impartir justicia. Todo ello con el propósito a su
vez de garantizar la convivencia pacífica, el respeto a
las libertades individuales y a la dignidad humana.
La "ciudadanía" se definió como la condición
o status del que gozan los "iguales" a quienes, como
tales, se les reconoce el derecho de intervenir y decidir, directamente
o por delegación, en los asuntos públicos y políticos.
Las mujeres fuimos excluidas de la ciudadanía: no fuimos
reconocidas como iguales y se nos negó el derecho de intervenir
y decidir en los asuntos públicos y políticos. No quisiera
omitir señalar que lo mismo sucedió a aquellos hombres
que no tenían propiedades, a los analfabetos o que no pertenecían
a la etnia blanca.
Muchos de los pensadores de la época, que con sus ideas
contribuyeron a visualizar y organizar el Estado Moderno y las
modernas democracias representativas, pensaban que las mujeres
no éramos aptas para la vida política.
La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano
no incluía a las mujeres. Al decir "Hombre"
y "Ciudadano" no se entendía también
"Mujer" y "Ciudadana", porque los "iguales"
eran los varones entre ellos, no las mujeres y los hombres. Las
mujeres fuimos excluidas de la igualdad.
Pocos años después, una audaz luchadora revolucionaria,
Olympia de Gouges, osó proponer la Declaración de
los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, en la que proclamaba
que:
Por semejante atrevimiento y su activa participación política,
fue guillotinada el 3 de noviembre de 1793.
No solo fuimos excluidas de la igualdad, también fuimos
excluidas de la vida política. Se pensaba que las mujeres
éramos naturalmente inferiores a los hombres, y que nuestros
cuerpos y nuestras mentes estaban hechos para tener hijos y estar
en la casa y no para participar en la vida política, menos
aún para decidir, legislar o representar los intereses de la ciudadanía.
Incluso, algunos llegaron a plantear que las mujeres teníamos
una organización cerebral que nos hacía seres apasionados,
capaces solo de atender los intereses inmediatos del reducido
grupo de la familia lo que nos impedía pensar en los grandes
intereses de la mayoría y en el bien común. En la medida
en que no podíamos ver más allá de las cuatro
paredes de nuestras casas, no podíamos hacer buen gobierno,
pensar en el bien común e impartir justicia. Con estas ideas
se justificó durante años la exclusión de las
mujeres de la vida política y su reclusión en el
espacio privado.
"El llamado 'interés general' y el 'bien común', al que se debía el Estado y el sistema de representación, no incluyó ni contempló nuestros intereses y necesidades como mujeres, ni los de aquellos hombres a quienes también se excluyó".
Con ello se consolidó también en esta época
la idea de la distinción y separación de un mundo
público, reservado a los hombres y una esfera privada como espacio
natural de las mujeres.
Los espacios públicos y políticos se reservaron a los hombres
y consecuentemente su acceso exclusivo a la toma de decisiones
políticas y al ejercicio del poder. Ello significó
la posibilidad exclusiva de los hombres de establecer las reglas
de la convivencia humana, los derechos y los deberes de las personas,
las normas, las leyes, etc. Asimismo, significó la posibilidad
exclusiva de los hombres de nombrar, de explicar, de dar significado
e interpretar los eventos del mundo.
Así las cosas, los hombres dieron significado e interpretaron
la realidad desde su punto de vista de hombres, y establecieron
las reglas de la convivencia humana, los derechos y deberes de
las personas y las normas de conducta según su conveniencia y
en forma tal de preservar sus privilegios y poder de dominación
y subordinación de las mujeres.
Todo esto ha producido un profundo "androcentrismo"
(andro=hombre; centrismo=centrado) en la producción de conocimientos,
leyes y en la definición de los valores y deseos de la sociedad.
El androcentrismo consiste, justamente, en ver el mundo desde
lo masculino y tomar al varón como parámetro o modelo
de lo humano.
El llamado "interés general" y el "bien
común", al que se debía el Estado y el sistema de
representación, no incluyó ni contempló nuestros
intereses y necesidades como mujeres, ni los de aquellos hombres
a quienes también se excluyó.
Entonces y hasta hoy día, es predominante la lectura de
la realidad desde la perspectiva de los hombres, la cual no reconoce
diferencias con respecto a la vida, necesidades e intereses de
las mujeres, a quienes se prescribe lo que es bueno para aquellos.
Las ideas que nutrieron la conformación de un Estado Moderno
y el sistema de democracia representativa, así como la
exclusión política de las mujeres tuvieron una profunda
influencia en la organización de nuestras sociedades luego
de su independencia de España. Basta revisar las Constituciones
Políticas de nuestros países en el siglo pasado.
En nuestros países por muchísimos años se
negó el reconocimiento de la condición de ciudadanas
de las mujeres así como sus derechos políticos.
En muchos casos pasaron más de 100 años de vida
independiente antes de que se reconociera constitucionalmente
nuestra condición de ciudadanas y nuestro derecho a votar
y a ser electas.
Ya en el Siglo XX finalmente se reconoció jurídicamente
la ciudadanía de las mujeres y nuestro derecho a votar
y ser electas, pero las profundas consecuencias de la forma de
pensar que justificó la exclusión de las mujeres de
la vida política, perduran fuertemente hasta hoy y explican
en gran medida la desigualdad política que todavía
vivimos.
Poco a poco las mujeres hemos venido invadiendo, ocupando espacios
y asumiendo tareas en la vida política. Pero fuimos admitidas
para realizar ciertas tareas y funciones y no otras. A las mujeres
se nos han asignado las tareas de apoyo y el trabajo de base,
mientras que la toma de decisiones y las posiciones de poder y
de representación están reservadas a los hombres.
De manera que hoy podemos decir que nuestra participación
política es amplia e intensa, pero que seguimos excluidas
de la toma de decisiones políticas y de las estructuras
de poder.
La historia nos muestra claramente que las mujeres no tenemos
en la práctica las mismas oportunidades. La exclusión
y la división sexual del trabajo político han construido
una cultura de normas, valores, actitudes y comportamientos que
se erigen como obstáculos y barreras en muchos casos insalvables
para las mujeres. Es decir, se cambió la ley pero ello
no cambia automáticamente las costumbres, los valores y las
prácticas discriminatorias de siglos.
Al incorporarse a la vida política y pública las mujeres
hemos encontrado una cultura política hecha a imagen y
semejanza de los hombres. No podía ser de otra manera.
La política está pensada por y para los hombres y
concebida según las normas de participación y las formas
de vida de los hombres. Este contexto hace que las mujeres no
tengamos las mismas oportunidades que los hombres: no estamos
en el mismo punto de partida, no estamos en la misma base competitiva.
"...hoy podemos decir que nuestra participación política es amplia e intensa, pero que seguimos excluidas de la toma de decisiones políticas y de las estructuras de poder".
Nuestro muy limitado y restringido acceso a puestos de representación y de decisión política y en general a los procesos de adopción de decisiones y a las estructuras del poder político obedecen no solo a razones que tienen que ver con nuestra condición de género, sino también al hecho de que vivimos en sociedades con sistemas políticos profundamente excluyentes.
La disputa entorno al "poder de la sociedad para decidir sobre su destino" ha ido cambiando de forma con el transcurrir de la historia, pero no de contenido porque las desigualdades persisten. No es casual que estemos acá reunidos discutiendo sobre cómo institucionalizar mecanismos, órganos y procedimientos que garanticen a la población la posibilidad de controlar, fiscalizar y participar en las decisiones públicas y políticas.
La promoción de la participación ciudadana cobra auge
en el contexto de sistemas políticos profundamente excluyentes
en los que los partidos políticos han devenido en mecanismos
de mediación y de representación de los intereses
de la población cada vez más insuficientes y en los
que se cuestiona al Estado y a la Administración Pública
la atribución exclusiva de definir los intereses generales
y de expresar el "bien común".
Hoy día existen muy diversas expresiones organizadas de
la sociedad civil desde las que se reclaman nuevos cauces y mecanismos
para manifestar los intereses de la población. Así,
uno de los fines principales de la participación ciudadana
es incrementar y fortalecer la capacidad de influencia de la población
en los asuntos públicos, especialmente de las personas y poblaciones
tradicionalmente excluidas del ejercicio del poder político.
Una demanda que forma parte de una mayor: la transformación
del orden político y la definición de nuevas reglas
para la convivencia humana, en síntesis, un nuevo contrato
social.
La participación ciudadana es una necesidad de la democracia.
La democracia entendida, no como la dictadura del sistema de
mayoría sino, como dice Virginia Vargas "la negociación
de intereses diversos y conflictivos" (Vargas;1995:162).
Ello supone no obviar, desconocer o reprimir la diversidad,
así como nuevos mecanismos institucionales capaces de conciliar
participación con diversidad y nuevas formas de representación.
A diferencia de hace 200 años, hoy no podemos partir de
dar como un hecho la igualdad.
Normas jurídicas para la participación ciudadana de las mujeres
Las barreras y obstáculos que dificultan y hasta impiden
la participación política de las mujeres y especialmente
su acceso a los procesos de toma de decisiones, así como
al ejercicio del poder político, no se van remover de forma
natural, ni con el paso del tiempo, ni con enunciados formales
como los principios de igualdad establecidos en las Constituciones
Políticas, en leyes y políticas. Removerlos requieres
de medidas especiales.
"Nuestro muy limitado y restringido acceso a puestos de representación y de decisión política y en general a los procesos de adopción de decisiones y a las estructuras del poder político obedecen no solo a razones que tienen que ver con nuestra condición de género, sino también al hecho de que vivimos en sociedades con sistemas políticos profundamente excluyentes".
La lucha de las mujeres por la igualdad consistió, en un
primer momento, en demandar leyes y políticas ciegas al
sexo, es decir, que no hicieran consideración alguna al
sexo de las personas, como una forma y un requisito para lograr
la igualdad entre mujeres y hombres. En el contexto de sociedades
en las que por muchísimos años se legitimó
y justificó la desigualdad y la inferioridad de las mujeres
en las diferencias biológicas y se entendió que los
iguales eran los hombres, esta demanda por "trato igual"
constituyó un paso fundamental hacia el logro de la igualdad.
Un claro ejemplo de ello fue la conquista de las mujeres del
derecho a elegir y ser elegidas, derechos que las leyes le vedaron
expresamente a las mujeres por años. Lograr que las leyes
no distinguieran entre hombres y mujeres -como lo hacían-,
constituyó un hecho fundamental.
Con el paso del tiempo, la conquista de igualdad jurídica
y de derechos probó ser un requisito necesario pero insuficiente
para lograr la igualdad real de mujeres y hombres. A la demanda
de un trato igual se sumó entonces la demanda por leyes
y políticas que expresamente prohibieran la discriminación
por razones del sexo. Sin embargo, las costumbres, los valores
y los patrones socioculturales siguieron constituyendo un fuerte
obstáculo a la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
Hoy día, sin menoscabo de la igualdad jurídica y
de derechos lograda luego de siglos de luchas y reivindicaciones,
el énfasis y el foco no es ya el "trato igual"
sino, por el contrario, el trato diferente para mujeres y hombres.
Se demandas leyes y políticas sensibles al género.
Es a todas luces evidente que las leyes, políticas y proyectos
supuestamente "neutrales" al sexo, es decir, que
no consideran las situaciones y condiciones tan diferentes que
en la práctica viven mujeres y hombres, conducen con frecuencia
a resultados desiguales. Existe consenso de que cuando el punto
de partida es asimétrico y las condiciones desiguales,
esas políticas y medidas no son neutrales. Alda Facio,
una conocida jurista latinoamericana, nos dice:
Si reconocemos que las mujeres y los hombres vivimos en condiciones distintas y desiguales (...), es obvio que tendremos necesidades diferentes y por ende, una ley que parte de que somos iguales, que nos trata como si estuviéramos en igualdad de condiciones, no puede menos que tener efectos discriminatorios. Siempre habrá desigualdad cuando dos seres formados de acuerdo a una concepción de género que los hace desiguales, se enfrenten con una legislación "unisex" que se pretende neutral en términos de género. (Facio;1992:81)
Se han llamado Políticas de Diferenciación para la
Igualdad, a aquellas políticas que reconocen que no todas
las personas se encuentran en una misma situación y que
tratan en forma distinta a quienes viven una situación de
desigualdad, con el fin de disminuir las distancias económicas,
culturales, sociales y políticas entre los miembros de
una sociedad. De lo que se trata es de dar un trato distinto
para lograr una mayor igualdad.
Las medidas que, a partir de reconocer una situación diferente,
desigual e injusta, se adoptan para reducir una desigualdad se
conocen como acciones afirmativas. Con éstas se busca
compensar y remover las barreras sociales, económicas y
políticas que la cultura de subordinación y discriminación
sigue interponiendo para el logro de la igualdad real entre mujeres
y hombres.
"Entendamos la promoción de la participación ciudadana como una estrategia de combate a la exclusión, y como una oportunidad para que el interés general y el bien común contemple los intereses y necesidades de las mujeres..."
Cuerpos normativos y legales que no consideran el sexo de las
personas y no establecen distinción alguna entre la situación
de mujeres y hombres no son, necesariamente, más igualitarios
y equitativos. A menudo, personas y organizaciones se enorgullecen
de brindar a las mujeres el mismo trato, sin tomar conciencia
de que en ello radica probablemente el problema y en que ello
es posiblemente fuente más bien de desigualdad.
Las políticas y medidas "neutrales" perjudican
a las mujeres, porque en su formulación lo masculino sigue
siendo el parámetro de lo humano y porque suponen que de
lo que se trata es de que las mujeres "se igualen"
a los hombres. Se prescribe a las mujeres lo que es bueno a los
hombres. Bajo esta perspectiva, garantizar efectivamente a las
mujeres las mismas oportunidades y condiciones de participación
probablemente tomará 200 años o más. Pero debemos
evitar a toda costa que reconocer las diferencias tenga como resultado
enfatizar y continuar legitimando los estereotipos, la desigualdad
y la división sexual del trabajo. Establecer las diferencias
debe tener el sentido estratégico de vencer las desigualdades.
Plasmar en normas jurídicas los valores y principios que
informan la participación ciudadana requiere contemplar
la adopción de medidas especiales para compensar y corregir
la discriminación y la desigualdad que históricamente
han vivido las mujeres, así como para crear condiciones
que garanticen el ejercicio pleno de su ciudadanía. La
ausencia de medidas especiales así como las normas neutrales,
abstractas o generales solo harán que se repita la historia
de la exclusión de las mujeres.
Entendamos la promoción de la participación ciudadana
como una estrategia de combate a la exclusión, y como una
oportunidad para que el interés general y el bien común
contemple los intereses y necesidades de las mujeres así
como para que el nuevo contrato social que pueda surgir de un
ejercicio más pleno de la ciudadanía constituya un
nuevo contrato sexual basado en la igualdad y la equidad entre
mujeres y hombres.
Bibliografía citada
Cunill, Nuria. Participación ciudadana. Dilemas y perspectivas
para la democratización de los Estados latinoamericanos.
Caracas; Centro Latinoamericano de Administración para
el Desarrollo (CLAD): 1991.
Facio, Alda. Cuando el Género Suena Cambios Trae. Metodología
para el análisis de género del fenómeno legal.
San José; ILANUD: 1992.
Vargas, Virginia. "La autonomía como eje de la democracia y la igualdad". En: Políticas de Igualdad de Oportunidades. Santiago; Servicio Nacional de la Mujer ñSERNAM-: 1995.
1. Algunas de estas ideas fueron discutidas con un grupo de
especialistas integrado por Rosalía Camacho, Ana Elena
Badilla y Lara Blanco.