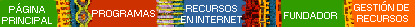PRIMER MÓDULO: LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Una visión desde los pueblos indígenas

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN GUATEMALA: LA PERSPECTIVA INDÍGENA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN GUATEMALA: LA PERSPECTIVA INDÍGENA

Una visión desde los pueblos indígenas

Alvaro Pop
Maya Q'eqchi'
Comité del Decenio del Pueblo Maya,
Guatemala
Saludo Q'eqchi'
Agradezco profundamente a los organizadores, la oportunidad de
compartir algunas ideas sobre el tema. Verdaderamente es difícil
para la población indígena tener los espacios de
comunicación que permitan destruir la discriminación
y el racismo.
Quisiera empezar esta exposición compartiendo con ustedes
algunas informaciones sobre nuestra realidad, datos que son determinantes
para conocer y comprender el fenómeno de la participación
ciudadana.
A nivel de la integración de la población en Guatemala
Guatemala es un país con diversidad étnica pero
desconocida a propósito por el sistema del Estado. Tanto
ladinos como indígenas reconocen que éstos últimos
siempre han ocupado una posición subordinada frente al Estado
guatemalteco y que es necesario transformar, democratizar y descentralizar
el Estado. Los indígenas deben estar involucrados en asuntos
del Estado a todos los niveles, deben participar de las acciones
del Estado y en las tomas de decisiones. Deben estar implicados
en el proceso de descentralización del Estado. Deben ocupar
puestos en el aparato del Estado, a todos los niveles. Plantear
el problema de la reconstrucción del Estado-Nación
solo en términos culturales y lingüísticos
sería insuficiente y superificial. El problema profundo
radica en la condición material de miseria, explotación
y discriminación en que vive la población indígena. 1
Según proyecciones del Centro Latinoamericano de Demografía
CELADE (en UNICEF 1995:4) Guatemala contaba para 1994 con 10.322
millones de habitantes, de los cuales el 62% vive en el área
rural y el 38% en área urbana. La misma fuente estima que
el 60% está integrado por población indígena
y el 40% por población ladina. Los datos preliminares del
Censo de Población de 1994, adjudican al país un
número menor de habitantes (arriba de 8 millones) y diferente
distribución étnica, pero existe mucha controversia
al respecto.
Sobre la situación educativa
Entre los problemas encontrados para la temática de la educación
está el alto grado de analfabetismo en más de la mitad
de la población total del país. En 1990 únicamente
64 de cada 100 varones y 36 de cada 100 mujeres sabían
leer y escribir. En el área rural, particularmente entre
la población Maya, la situación es aún más dramática,
ya que allí únicamente el 33% de la población femenina
y masculina ha sido alfabetizada. La cobertura en los servicios
educativos gubernamentales es escasa: de cada 100 comunidades,
sólo 40 tienen escuelas, éstas tienen escasez de
recursos humanos y materiales y la asistencia de los escolares
es también reducida.
Sobre la realidad lingüística:
Hoy día se hablan en guatemala 23 idiomas indígenas
(21 idiomas Mayas más el Garífuna y el Xinka) hablado
por aproximadamente el 60% de la población 2 pero desconocido
casi totalmente por el sistema educativo y socialmente condenados
a ser lenguajes de segunda clase por la población no indígena.
Este fenómeno de discriminación ha afectado grandemente
a los hablantes indígenas que dejan de enseñarles
a sus hijos su idioma materno y solamente les hablan en idioma
Castellano en la escuela. Para 1993 el porcentaje de gastos de
funcionamiento del Ministerio de Educación asignado a la
población urbana ascendía a 19.5% el de la educación
rural a 23.6% a pesar de que la mayoría de la población
vive en el área rural.
Sobre la pobreza:
La mayoría de la población indígena en Guatemala
vive de la agricultura, por razones culturales y económicas.
La situación agraria en Guatemala se encuentra monstruosamente
desigual y polarizada. Esta situación ha generado toda
una pirámide en donde la base es la mayoría de la
población en extrema pobreza. En la cumbre cerca de 12,000
propietarios -un poco más de 2% del total- monopolizan las
dos terceras partes de las tierras agrícolas. Esta mayoría
detenta las mejores tierras, produce esencialmente para el mercado
internacional y deja en barbecho una parte importante de sus dominios. 3 A nivel general la pobreza en el área rural llega
a 86% en 1990 y a 57% en el área urbana, según la Secretaría
de Planificación Económica, y la extrema pobreza a
72% en el área rural y a 34% en área urbana.
Sobre la participación ciudadana:
Dentro del marco de la democracia occidental y con la situación
anteriormente presentada es difícil hablar de verdaderas
posibilidades de participación consciente de las personas
en su calidad de ciudadanos.
Este país no tiene capacidad ciudadana de incidencia y
definiciones políticas de la población hacia el Estado,
porque la mayoría de la población no lo ve como suyo
y por lo tanto no existe la posibilidad democrática permanente
y constante de darle insumos para su construcción.
Dentro de este marco de democracia al estilo occidental, al cual
Churchill se refirió como perfeccionable nos preguntamos:
¿cuáles son los espacios donde se construyen los
derechos y obligaciones ciudadanas? Actualmente en Guatemala son
solamente los centros de votación electoral. Los procesos
de elección se han vuelto en Guatemala la única muestra
del ejercicio de la ciudadanía y los indicadores de la
democracia en las últimas elecciones el abstencionismo está
abajo del 50% de los empadronados.
Cuando no se había firmado aún la paz, en febrero de 1996,
Tania Palencia y David Holiday decían íúnicamente
el proceso de paz, como se verá más adelante, abre caminos
a una reestructuración de los mecanismos -actualmente restrictivos-
para el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos. Por ejemplo,
en cumplimiento del Acuerdo Identidad y Derechos de los Pueblos
Indígenas deberá reformarse el Código Municipal
para garantizar la representación de éstos en los
niveles local y regional para reconocer el derecho de las comunidades
indígenas al manejo de sus asuntos internos y para reconocer
sus normas consuetudinarias. Hoy 18 meses después
de haberse firmado la paz, estos compromisos no se perfilan ni
siquiera como posibilidades.
Otro de los grandes problemas es que los partidos políticos
viven en una situación de crisis de representatividad y
de composición. Estos no han cumplido con su papel de ser
los canalizadores de la voluntad popular. De tal manera que no
existen los mecanismos de participación ciudadana adecuados
y legítimos al interior de los mismos.
El problema más grave es el desconocimiento del sistema por
parte de la población indígena ¿cómo
funciona, para qué sirve y cómo se puede participar
en ellos? Son situaciones que la mayoría de la población
no conoce, aún queriendo participar en el sistema imperante en
Guatemala, las comunidades tienen dificultades para que esta participación
sea verdaderamente útil. El Gobierno Central, los partidos políticos,
los poderes del Estado son elementos lejanos a su realidad.
Ahora bien, cómo es la participación ciudadana a partir
de la visión de los pueblos indígenas? En primer
lugar el ejercicio de la participación de hombres y mujeres
en la toma de decisiones de la comunidad se da pensando en el
beneficio colectivo y el ejercicio del poder se alcanza a través
del tiempo y la calidad del servicio a los demás. En segundo
lugar la misma traducción de participación ciudadana
en los idiomas indígenas implica nuevas acciones no conocidas
por la población, por lo que para esto mismo existen dificultades.
A diferencia del pensamiento occidental donde un hombre o mujer
es un ciudadano o un voto llegado a cierta edad y con ciertos
requisitos cumplidos a nivel legal, en las comunidades indígenas
esta persona se ve como parte de un todo que es necesario mantener
en equilibrio y tiene deberes, derechos y obligaciones desde el
momento mismo de su nacimiento.
Para desarrollar un cambio que nos permita tener una adecuada
participación en la toma de decisiones políticas
y de ejercicio del poder es necesario empezar con el reconocimiento
constitucional de los derechos específicos de los pueblos
indígenas, de sus formas de organización de administración
de justicia y sus maneras de ejercer la autoridad. Esto se debe
realizar a partir del reconocimiento constitucional que permita
tener un verdadero contrato social y a partir de allí revisar
el sistema legal del país para cambiar y elaborar leyes
que nazcan desde la realidad y no desde la visión de un
grupo sobre la nación y el Estado.
El proceso para llegar a la democracia pluralista y participativa
es largo. Depende en gran medida de la capacidad de organización
de la población y el respeto a la diferencia. Es necesario
también luchar contra el racismo y la discriminación.
Pero sobre todo la obligación de los gobiernos de aceptar
las decisiones de la mayoría de la población y hacer
que los resultados de los diálogos nacionales sean vinculantes
a sus políticas de gobierno.
Muchas gracias.
1. Didier Boremanse, La dimensión multilingüe, pluricultural
y multiétnica de Guatemala. Insumo para el informe de Desarrollo
Humano, pág. 3, Taller 4 de noviembre de 1997.
2. Centro Latinoamericano de Demografía -CELADE
3. Según el censo de 1964, solo se encuentra cultivado un poco
más de un tercio de las superficie de los grandes dominios.
En 1979 las tierras en barbecho representaban 1.2 millones de
hectáreas, o sea 28.5% de la superficie toal de las explotaciones
agrícolas. El impuesto a las tierras no explotadas no
ha sido eficazmente cobrado. (R. Houg, p11 y Seligson-Kelley,
pág. 26). Ivon Le Bot. Obra citada. Pags. 48-49.
"Para desarrollar un cambio que nos permita tener una adecuada participación en la toma de decisiones políticas y de ejercicio del poder es necesario empezar con el reconocimiento constitucional de los derechos específicos de los pueblos indígenas, de sus formas de organización de administración de justicia y sus maneras de ejercer la autoridad."