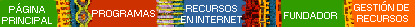ESTABLECIENDO EL CONTEXTO:
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO UN NUEVO PARADIGMA EN LATINOAMÉRICA


LOS OBSTÁCULOS A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LOS OBSTÁCULOS A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO UN NUEVO PARADIGMA EN LATINOAMÉRICA


Tania Palencia Prado
Escritora e investigadora guatemalteca
Una apertura en Centroamérica
Me gustaría hacer énfasis, principalmente, en los
problemas que dificultan el fortalecimiento de la participación
ciudadana, así también como en los retos para que
ésta pueda efectivamente convertirse en una acción
dirigida a influir en las políticas públicas.
En el momento inaugural, escuchamos diversas opiniones que muestran,
que reflejan, que definitivamente hay un proceso de renovación
en Centroamérica, dirigido principalmente a crear condiciones
de gobernabilidad en los Estados. A mi juicio, el primer rasgo
que observo a partir del cual surge una nueva retórica en
torno a la democracia, deriva del hecho de que nuestros débiles
Estados, habían roto históricamente los canales de
comunicación con los diversos actores sociales.
Esta ruptura de la comunicación social, en gran parte derivada
por la persistencia de formas graves de concentración de
poder, tanto económico como político, ahora pretenden
modificarse. El rasgo principal de la renovación es el
surgimiento de un nuevo discurso, este discurso se abre a la aceptación
de nuevos conceptos, entre ellos el de un Estado más abierto,
más tolerante, más comunicante y dispuesto, teóricamente,
a escuchar el punto de vista de los ciudadanos. También,
en el nuevo discurso, hay una pretensión de evitar conflictos
intersectoriales, puesto que la principal debilidad para la estabilidad
política de los Estados de Centroamérica, ha sido
precisamente el no poder contar con apoyos sistemáticos y
sólidos de la población a las políticas que
se ejecutan.
El proceso de cambio en general, se debe, entonces, a una alta
necesidad de garantizar estabilidad política para la inversión
de capital, creo que el fundamento de los procesos que hemos llamado
hacia la democratización está principalmente determinado
por el hecho de que nuestras economías no podrían
resistir por mucho tiempo si persisten conflictos políticos
y sociales. El nuevo llamado a la democracia es una necesidad
de los mercados para poder garantizar principalmente, estabilidad
de sus inversiones.
De modo que no necesariamente este complejo procese de construcción
o refuncionalización de la democracia en nuestros países
se debe necesariamente a una explícita o real voluntad
política de hacer participar en la toma de decisiones en
los asuntos nacionales a las organizaciones sociales más
beligerantes, o a los ciudadanos, o a sus representantes. Esta
advertencia me parece importante, porque creo que debería
ponerse atención al hecho que todos los Estados actualmente
en Centroamérica, están dirigiendo procesos de concertación.
En Costa Rica, el presidente está convocando a los diversos
sectores a participar en un foro de concertación, especialmente
para la discusión de sus nuevas políticas económicas.
Igual está ocurriendo en Honduras, con el "Foro de
Concertación Nacional", en donde la agenda principal
también tiene que ver con las políticas económicas
del Estado. En Nicaragua se intentó, con gran frustración,
realizar este mismo mecanismo; un llamado de consenso del gobierno
por la participación de partidos políticos, organizaciones
sociales y empresariales en una agenda que igualmente trataba,
como punto central, la política económica de su Estado.
En Guatemala se han realizado los llamados encuentros de actualización
que han tenido virtualmente el mismo propósito.
"El rasgo principal de la renovación es el surgimiento de un nuevo discurso, este discurso se abre a la aceptación de nuevos conceptos, entre ellos el de un Estado más abierto, más tolerante, más comunicante y dispuesto, teóricamente, a escuchar el punto de vista de los ciudadanos".
Quizás en El Salvador, el proceso propiamente de concertación
se ha realizado en años anteriores y existe una participación
política y de oposición mucho más activa a través
de la cual, se canaliza el punto de vista de los sectores sociales,
y el llamado a la concertación, ha sido más puntualmente
para temas específicos o derivados de la coyuntura, no
necesariamente una agenda permanente, en el cual se invite a discurrir
sobre los problemas nacionales.
Esta búsqueda de la concertación, no necesariamente está
dotada de los mecanismos para que los concertados puedan incidir
directamente en las decisiones de política que toma el
gobierno. Es todavía un primer paso de reconocimiento
mutuo en sociedades donde, en primer lugar, los sectores sociales,
entre sí, no se conocen y estos respecto al Estado tienen
un alto desconocimiento de sus necesidades y prioridades mutuas.
Las acciones que los Estados en Centroamérica están
adoptando para profundizar los procesos de participación
ciudadana, son todavía muy débiles, pues estas se
caracterizan principalmente por llamados retóricos al consenso
y no se ha creado ni institucionalidad, ni legislación,
ni mecanismos políticos para asegurar que puedan los acuerdos
convertirse en parte integral de la cosa pública, de los asuntos
políticos. En otras palabras, la participación ciudadana
en Centroamérica, todavía no llega al nivel de tomar
decisiones sobre las políticas del Estado.
La existencia de poderes paralelos
Quiero señalar que la principal dificultad que existe para
que las organizaciones sociales aporten la política pública,
no tanto deriva de la poca voluntad del funcionario público, y
menos ahora del funcionario público que está en casi todos
los gobiernos de Centroamérica. Creo que hay en general
una mayor reapertura, no una cultura de participación ciudadana,
pero sí una mayor apertura del funcionario público a tomar
en cuenta, las demandas o las propuestas de lo que llamamos sociedad
civil. El obstáculo principal, a mi juicio, es la existencia
de poderes paralelos a los que existen dentro del funcionamiento
mismo del Estado.
Poco hemos observado o analizado cómo están en Centroamérica,
impidiendo, bloqueando o no permitiendo formas más participativas
de la sociedad, sectores como el ejército, los empresarios
y el sistema de partidos políticos. Creo que estos tres
grandes grupos de poder están sumamente aislados de todo
este proceso de renovación política. De esa suerte,
el funcionario público y aún más el funcionario público civil
que, en general con buena voluntad, tiende a convocar a la participación
social se ve detenido porque las decisiones sobre los temas principales
no se toman entre él y el grupo social convocado; la mayoría
de las decisiones respecto a los principales asuntos del Estado
se siguen tomando, en casi toda Centroamérica, en espacios
o escenarios de alto nivel, donde inciden directamente las altas
jerarquías del ejército, de las cúpulas empresariales
y de los partidos políticos.
Estos tres poderes son, en Centroamérica, los poderes que
concentran la mayor capacidad de toma de decisiones del Estado
y son los poderes que inhiben o a veces pueden provocar retrocesos
en los mecanismos empíricamente establecidos para tomar
decisiones sobre asuntos de interés nacional. Creo que
es altamente importante que en este taller se tome en cuenta qué
mecanismos deberían existir dentro de la sociedad, para
involucrar a los militares, a los empresarios y al sistema de
partidos políticos en un proceso profundo de renovación
para que estos sectores cedan poder a la ciudadanía.
Las contradicciones entre lo político y lo económico
El otro problema principal que observo como inhabilitador de la
participación ciudadana, es el hecho que la mayoría
de nuestros Estados, tienen en ejecución una agenda económica
que paradójicamente bloquea o contradice su agenda política.
La mayoría de las medidas económicas decretadas
por nuestros Estados, tienden a reducir los derechos económicos
y sociales y a provocar procesos de exclusión mayores de
sectores históricamente excluidos en nuestros países,
especialmente los sectores campesinos, mujeres e indígenas.
La agenda económica, por supuesto, está determinada
por el rasgo común que tienen nuestros Estados de tener una débil
capacidad de ejecución financiera y el complejo efecto que
ha tenido esto para poder asegurar el establecimiento de buenas
relaciones con los organismos financieros internacionales que
constituyen otro foco de poder altamente concentrador, que no
toma en cuenta los procesos políticos internos, para involucrarlos
en sus medidas de política económica.
Los organismos financieros internacionales, en general, están
sugiriendo a nuestros Estados, como ya sabemos, la ejecución
de políticas de reducción del papel del Estado en
procesos antes considerados de alta importancia para ofrecer o
garantizar el acceso a los servicios públicos básicos. Esta
agenda económica también tiene un impacto negativo
en los procesos de alianzas, puesto que requiere principalmente
para su implementación, el apoyo principal del sector privado
y muchas veces los intereses de los empresarios en la ejecución
de las políticas de privatización de los servicios
públicos o en la ejecución de las políticas tributarias,
ejercen su hegemonía política, evitando ser ellos
una parte activa en la cesión de poder o en compartir el
costo del cambio.
El sector privado en Centroamérica, con más o menos
niveles de apertura, es altamente responsable de los bajos niveles
de participación ciudadana que existen. En gran medida
es parte de una cultura política que ha estado caracterizada
por el hecho que se acostumbra a tomar decisiones con un estilo
autoritario criollo de gobierno, no hay una apertura en compartir
económicamente los costos del proceso de cambio en Centroamérica.
En Nicaragua, por ejemplo, el organismo legislativo hace una semana
acaba de ratificar un nuevo préstamo del Fondo Monetario
Internacional llamado ESAF o Ajuste Estructural, a través
del cual se van a tomar medidas que van a implicar efectos perjudiciales,
especialmente en el área rural, puesto que comienza un proceso
de reducción de la inversión social especialmente
en el área educativa y de salud.
En Honduras el nuevo presidente acaba de implementar hace un mes
o mes y medio un nuevo paquete tributario, en su mayoría
las medidas fiscales aprobadas por Flores Facussé favorecen
al sector privado, entre ellas la disminución del impuesto
sobre la renta y por supuesto el incremento al llamado IVA o el
impuesto a la venta que, como sabemos, afecta el ingreso del consumidor
final.
"Poco hemos observado o analizado cómo están en Centroamérica, impidiendo, bloqueando o no permitiendo formas más participativas de la sociedad, sectores como el ejército, los empresarios y el sistema de partidos políticos".
En Guatemala, el sector privado especialmente, se opuso a la vigencia
de una ley de impuestos sobre inmuebles, que hubiera resuelto
en un alto porcentaje, la gran dificultad que tiene este Estado
para contar con recursos propios de contrapartida en el impulso
de la mayoría de los compromisos de paz.. La reticencia
del sector privado guatemalteco a dar aporte económico al
Estado para la ejecución del Programa de Paz es una actitud
política típica, que refleja la indisposición
cultural de este tipo de sectores en el proceso de compartir los
costos de una reconstrucción democrática.
El poder de los ejércitos
Los ejércitos, por su parte, no están poniendo el
suficiente esfuerzo para crear en nuestros países políticas
de seguridad pública que permitan la participación ciudadana,
sin el temor a recurrir o a volver al viejo terror contrainsurgente,
que afectó a casi toda Centroamérica en la época
pasada. La militarización en Centroamérica todavía
es uno de los principales problemas para abrir los espacios al
pensamiento civil, a la civilidad y también para que se
cree una cultura de resolución de conflictos basada en la
negociación y no en el uso de las armas. El asesinato,
por ejemplo, de Monseñor Juan Gerardi en Guatemala, es
un síntoma típico de como en nuestro país,
en la presencia todavía de fuerzas militares y paramilitares
ejerciendo políticas a través de las armas, inhibe
las débiles intenciones, la débil voluntad política,
pero no obstante, existente del Gobierno, del Estado, y de otros
sectores para profundizar el proceso de democratización
de este país.
"Es necesario, por lo tanto, crear mecanismos más orgánicos dentro de los Estados y en consecuencia con características jurídicas e institucionales para que la participación ciudadana no solo ocurra, como un acontecimiento de cultura, sino también pueda expresarse como un proceso de ejercicio del poder".
En El Salvador, por ejemplo, está ocurriendo algo impresionantemente
asombroso, como es el hecho de que se está intentando politizar
el cargo de Procurador de los Derechos Humanos. La Procuraduría
de los Derechos Humanos en El Salvador ha jugado un papel fiscalizador
fundamental en un país donde el control social, la fiscalización
social, como en toda Centroamérica, todavía es débil.
Sin embargo, esta instancia ahorita está descabezada, sin
nombramiento de procurador, debido a que los partidos políticos
están interesados en nombrar a la persona más allegada
a su movimiento.
En Honduras, tristemente, a pesar de los esfuerzos profundos de
organizaciones sociales, especialmente de coordinaciones intersectoriales
interesadas en desmilitarizar en ese país, recién
se acaba de adoptar una política en la que la Policía
de Investigación Penal se separa del Ministerio Público
y se convierte en una instancia adscrita al Ministerio de Gobernación.
Esta separación, según los expertos en política
criminal y miembros de organizaciones de derechos humanos, va
a dificultar mucho la autonomía requerida para que los
fiscales puedan realizar sus investigaciones penales dirigidas
a resolver los principales crímenes del país. El
papel del ejército en Honduras, en consecuencia, todavía
es determinante para las decisiones del Estado, y este hecho que
ojalá pueda ser modificado por la persistencia de las organizaciones
en que no se adjudique la policía penal a este Ministerio,
pueda entonces revertirse.
En Guatemala la desmilitarización todavía es débil,
los guatemaltecos a raíz de la muerte de, del asesinato
de Gerardi, recién despertamos, autodescubrimos que durante
un año entero la sociedad y el Estado no discutimos, no
abordamos el tema del proceso de recomposición del ejército.
Es importante que este suceso, independientemente del juicio
que deba seguirse, llame la atención hacia reconocer que
los niveles de impunidad que existen en el país son sumamente
negativos para profundizar el proceso de democratización.
La participación ciudadana es un proceso de ejercicio del poder
En fin, la desigualdad de los aportes del ejército, de
los empresarios, de los partidos políticos, el peso de
la agenda económica y la poca capacidad del Estado para
enfrentar a estos poderes, son obstáculos fuertes para fortalecer
la participación ciudadana en todas sus formas. Es necesario
por lo tanto, crear mecanismos más efectivos, establemente
más orgánicos dentro de los Estados y en consecuencia
con características jurídicas e institucionales
para que la participación ciudadana no solo ocurra, como
un acontecimiento de cultura, sino también pueda expresarse
como un proceso de ejercicio del poder.
Hasta el momento no tenemos una historia consistente en donde
la participación ciudadana se convierta en toma de decisiones
sobre asuntos políticos. Es necesario crear controles
de naturaleza legal y crear mecanismos culturales y atender los
derechos de participación de los sectores históricamente
más oprimidos. En esta búsqueda creo que las organizaciones
sociales tienen que ser también muy autocríticas.
"Los ciudadanos deben entrar a un proceso que todavía no es sólido, desconocemos a nuestros Estados, desconocemos cómo funciona el sector público, desconocemos cuáles son los problemas que hay adentro del sector público para hacerlo más efectivo y funcional".
Para finalizar, solamente tendría que decir, que sin bien
la participación ciudadana, en el entendido en que esta
es una forma de ejercicio de poder, es un fundamento de la democracia
y la participación ciudadana por sí misma no es la
panacea de la democratización de nuestros Estados. Los
ciudadanos deben entrar a un proceso que todavía no es
sólido, desconocemos a nuestros Estados, desconocemos cómo
funciona el sector público, desconocemos cuáles son los problemas
que hay adentro del sector público para hacerlo más efectivo
y funcional.
No compartimos corresponsablemente con estructuras del Estado,
lo cual no implica complicidad con el partido gobernante, procesos
de mutua responsabilidad para ahondar en los espacios de democratización.
Este reconocimiento de la ciudadanía hacia el cómo,
para qué, de qué manera funciona el organismo judicial,
legislativo y ejecutivo, es fundamental. De no conocer el funcionamiento
del Estado, la participación ciudadana seguirá siendo,
principalmente, un ejercicio también retórico y propicio
para procesos más que todo de naturaleza jurídico
partidaria.
La misma suerte se tendría del Estado, los Estados entren a un reconocimiento más detenido de cuáles son las demandas y las características de exclusión de los sectores sociales que forman parte de su sociedad. Romper con este desconocimiento mutuo y entrar a procesos de corresponsabilidad en asuntos públicos, puede generar nuevas experiencias y éstas pueden también determinar la construcción de nuevos liderazgos y procesos multiplicadores que ayuden a largo plazo a hacer de este tema una característica más cultural y orgánica en nuestros países.